Por Jorge Majfud
(de DICCIONARIO DE AUTOBIOGRAFÍAS INTELECTUALES, editado por Hugo Biagini)
Autobiografía intelectual
Querido amigo Hugo Biagini. Finalmente me has convencido de escribir unas palabras para tu libro Autobiografía intelectual. El hecho de que estoy orgulloso de mis amigos (en particular de aquellos que, como vos, han dejado una huella para futuros exploradores) es una parte central de cualquier posible autobiografía. En mi caso, si alguna idea, si algún libro dejaré con algún mínimo valor para otros, es algo que deberán determinar los otros. Por eso solo comenzaré y terminaré por el principio.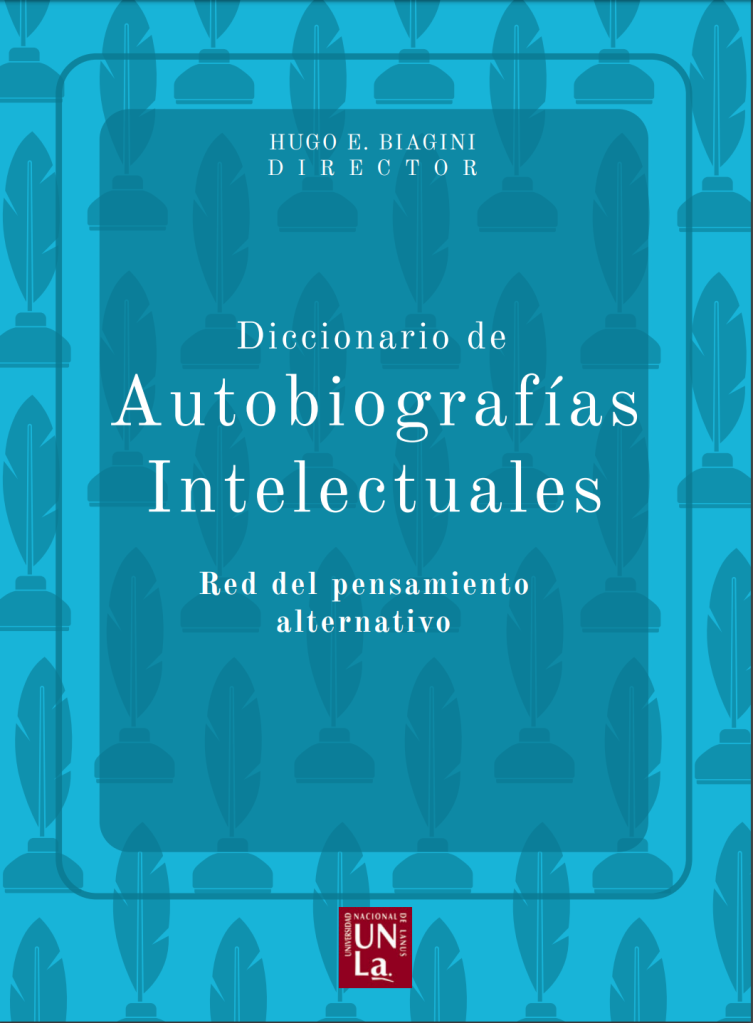
Como nadie elige dónde y cuándo nacer, a mí me tocó uno de los peores momentos de la historia de mi país. Crecí en una familia dividida más por la política que por la animosidad personal entre aquellos que estaban en bandos opuestos, unos militares o a favor de la dictadura militar y otros rebeldes que fueron torturados y encarcelados, cuyo mayor delito fue dar de comer a fugitivos políticos y pensar diferente a las elites enquistadas en el poder. Mi abuelo fue torturado por el militares de bajo y de alto rango. Como era costumbre, los “héroes de la patria” sólo peleaban a puño limpio cuando el detenido tenía las manos atadas por la espalda. Ese fue el caso del famoso capitán psicópata Nino Gavazzo y mi abuelo Ursino Albernaz. Uno de mis tíos, Carlos, fue capturado y torturado en los campos de Tacuarembó de la misma forma que los personajes de alguna de mis novelas. A los cuatro años debí presenciar cuando su esposa se pegó un tiro en el pecho, luego que los militares le dijeran que lo habían castrado. Con algunas lagunas que me ha llevado varias novelas y casi toda una vida explorar, mi memoria ha sido siempre implacable, razón por la cual mi abuela me daba mensajes para memorizar y pasar a mi tío en el patio de la cárcel de Libertad destinado a las visitas de niños. El resto de mi infancia, toda en los años 70s, lo pasaría entre visitas a las cárceles y el silencio en la escuela; entre las vacaciones en la granja de mi abuelo en Colonia del Sacramento, frente a Buenos Aires (donde alrededor de un farol sobre la mesa gigante de la cocina de mi abuela visitantes extraños hablaban de prisioneros en Argentina arrojados drogados desde aviones al Rio de la Plata) y los discursos oficiales que hablaban de la paz y la democracia que disfrutábamos. Mi padre era del partido conservador; mi madre no. Entre sus muchas esculturas que poblaban nuestra casa y la carpintería de su esposo, hubo alguna vez un busto de Karl Mark que hizo por encargo y nunca pudo entregar porque los soldados lo descubrieron y jugaron a la pelota con su cabeza. Una vez los “soldados de la patria” destruyeron un panel del cielo raso de mi dormitorio buscando algo. Sus botas, su arrogancia, el jeep en la calle, cada detalle permanecerá en mi memoria, probablemente hasta que me muera. Debido a mi natural hiperactividad, eso que hoy se considera un síndrome o un defecto, aprendí a leer y escribir antes de entrar en la escuela. De esa época conservo absurdas faltas ortográficas. El doctor Alejandro, el médico de la familia, me proscribió los libros primero y los diarios después, así que debí conformarme con leer patas arriba el diario que mi padre leía todos los mediodías del otro lado de la mesa. Por entonces, tanto la medicina como la política oficial (mi tío Carlos había enterrado sus pocos libros, como un tesoro o como un cadáver) me habían demostrado que leer y querer entender este mundo era algo peligroso. Así que empecé a leer a escondidas los libros que mi padre cambiaba por muebles y nunca leía. Leí todo Shakespeare con miedo de ser descubierto. De la misma forma comencé a escribir en una vieja máquina que mi padre mantenía bajo llave en el dormitorio que compartía con mi hermano. Y continué escribiendo a escondidas hasta hoy, hasta que algunos libros se publican y casi nadie en la familia se entera. (Mi esposa siempre se queja que es la última en enterarse de mis últimos libros publicados y yo hago lo imposible para que mi hijo no los lea. Solo espero que, cuando lea estas palabras, sea un hombre adulto capaz comprenderme). Mi infancia fue, por lejos, más dura que la de mi hijo y, paradójicamente más libre. Mis padres nunca estuvieron arriba de mí para que tenga buenas notas ni para que me portase bien. Así que tenía buenas y malas notas, me portaba bien y me portaba mal sin que nada de eso significase una tragedia ni los llenase de miedo por un futuro de incompetente. No teníamos tantas excitaciones ni distracciones tecnológicas aparte de nuestra propia imaginación. Nuestro mundo, aunque cruel, no estaba obsesionado con la idea de competir, ganar o fracasar. Desde el primer año de primaria iba caminando con mi hermano mayor las largas cinco cuadras a la escuela y solíamos esperar que pasara el tren pocos metros de la puerta de la escuela, un edificio antiguo que goteaba sobre nuestras cabezas cuando llovía y se inundaba el patio central. En la secundaria cada tanto sacaba las peores nota en filosofía y en física por distraerme leyendo a Sartre o a Einstein, dos sujetos que no estaban en el plan de estudios. A mí me salvó el cariño, riguroso y negligente de mis padres y de mis abuelos, amor sin presión ni acoso académico. Trabajábamos siempre, pero nunca lo vivimos como una explotación sino como un pesado método pedagógico. Así, desde muy chicos debíamos limpiar la carpintería, repartir remedios en bicicleta hasta altas horas de la noche, ordeñar vacas en la granja del abuelo antes que saliera el sol y cuando la escarcha curtía las manos y los pies, recoger higos durante horas, plantar papas o cosechar tomates bajo el implacable sol del verano. Cuando debí marchar a Montevideo para estudiar arquitectura, sufrí la más profunda nostalgia por el campo y mi familia, como cualquier muchacho del interior, y, al mismo tiempo, la euforia poética de descubrir una ciudad llena de historia, llena de librerías que solían estar abiertas hasta casi la medianoche, repletas de gente leyendo contratapas y por lo cual alguna vez me quedé sin el dinero para el resto del mes y debí resistir cinco días con un trozo de pan y mucha agua. Pero lo momentos de mayor euforia existencial los experimenté leyendo durante horas en mi desolada habitación de estudiante, estudiando con profunda fascinación la teoría de la relatividad de Einstein hasta donde las matemáticas me dieron para seguirlo, leyendo los clásicos de la filosofía y la literatura del siglo XX y escribiendo ficciones que solo yo podía entender hasta que entendí que no había literatura si alguien más no entendía lo escrito, si no había al menos un mínimo espacio común entre la escritura y la lectura, entre el escritor y el lector, aunque nunca coincidieran totalmente. Cuando pude, llevé esa misma euforia por descubrir el mundo por cuarenta o cincuenta países. Me sumergí en la escritura de mi primer libro de ensayos en los rincones menos explorados de África, mientras trabajaba como arquitecto y aprendía a diseñar barcos en el Astillero Naval de Pemba. Volví a trabajar como calculista de estructuras en Uruguay y otros países como España o Costa Rica hasta que mi última aventura (abandonarlo todo una vez más, esta vez por mi primera y persistente pasión, la literatura) me detuvo en algunas universidades de Estados Unidos. Demasiado tiempo, tal vez. Hoy, rodeado de obligaciones, quisiera volver al camino de la irresponsabilidad. Pero también Rocinante ha envejecido y a Don Quijote le quedan sus primeras batallas, las batallas de la pluma y los libros en un mudo que nunca termina por aceptarme ni yo logro aceptar nunca. Ahora, como dijo uno de mis personajes en El mar estaba sereno, “más allá del futuro está el pasado”. O algo así. Esta es una verdad existencial que tarde o temprano se siente, que tarde o temprano se realiza, no importa cuán optimistas sobre el futuro queramos ser. Nuestros personajes siempre saben más de nosotros que nosotros mismos.
(de DICCIONARIO DE AUTOBIOGRAFÍAS INTELECTUALES, editado por Hugo Biagini)
Autobiografía intelectual
Querido amigo Hugo Biagini. Finalmente me has convencido de escribir unas palabras para tu libro Autobiografía intelectual. El hecho de que estoy orgulloso de mis amigos (en particular de aquellos que, como vos, han dejado una huella para futuros exploradores) es una parte central de cualquier posible autobiografía. En mi caso, si alguna idea, si algún libro dejaré con algún mínimo valor para otros, es algo que deberán determinar los otros. Por eso solo comenzaré y terminaré por el principio.
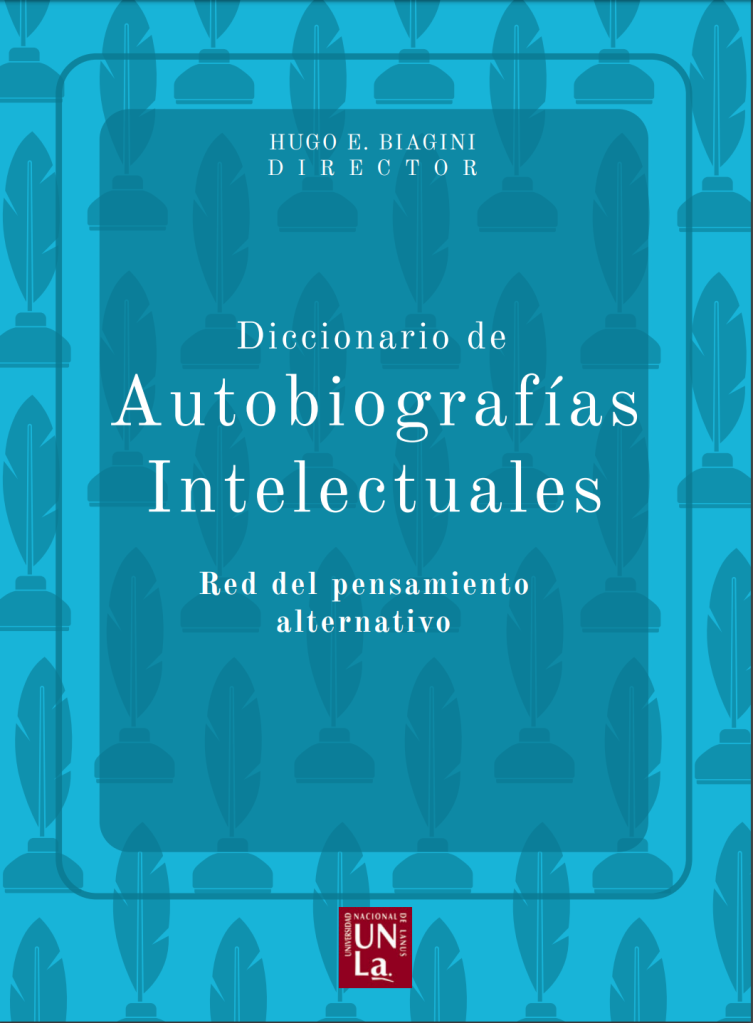
Como nadie elige dónde y cuándo nacer, a mí me tocó uno de los peores momentos de la historia de mi país. Crecí en una familia dividida más por la política que por la animosidad personal entre aquellos que estaban en bandos opuestos, unos militares o a favor de la dictadura militar y otros rebeldes que fueron torturados y encarcelados, cuyo mayor delito fue dar de comer a fugitivos políticos y pensar diferente a las elites enquistadas en el poder. Mi abuelo fue torturado por el militares de bajo y de alto rango. Como era costumbre, los “héroes de la patria” sólo peleaban a puño limpio cuando el detenido tenía las manos atadas por la espalda. Ese fue el caso del famoso capitán psicópata Nino Gavazzo y mi abuelo Ursino Albernaz. Uno de mis tíos, Carlos, fue capturado y torturado en los campos de Tacuarembó de la misma forma que los personajes de alguna de mis novelas. A los cuatro años debí presenciar cuando su esposa se pegó un tiro en el pecho, luego que los militares le dijeran que lo habían castrado. Con algunas lagunas que me ha llevado varias novelas y casi toda una vida explorar, mi memoria ha sido siempre implacable, razón por la cual mi abuela me daba mensajes para memorizar y pasar a mi tío en el patio de la cárcel de Libertad destinado a las visitas de niños. El resto de mi infancia, toda en los años 70s, lo pasaría entre visitas a las cárceles y el silencio en la escuela; entre las vacaciones en la granja de mi abuelo en Colonia del Sacramento, frente a Buenos Aires (donde alrededor de un farol sobre la mesa gigante de la cocina de mi abuela visitantes extraños hablaban de prisioneros en Argentina arrojados drogados desde aviones al Rio de la Plata) y los discursos oficiales que hablaban de la paz y la democracia que disfrutábamos. Mi padre era del partido conservador; mi madre no. Entre sus muchas esculturas que poblaban nuestra casa y la carpintería de su esposo, hubo alguna vez un busto de Karl Mark que hizo por encargo y nunca pudo entregar porque los soldados lo descubrieron y jugaron a la pelota con su cabeza. Una vez los “soldados de la patria” destruyeron un panel del cielo raso de mi dormitorio buscando algo. Sus botas, su arrogancia, el jeep en la calle, cada detalle permanecerá en mi memoria, probablemente hasta que me muera. Debido a mi natural hiperactividad, eso que hoy se considera un síndrome o un defecto, aprendí a leer y escribir antes de entrar en la escuela. De esa época conservo absurdas faltas ortográficas. El doctor Alejandro, el médico de la familia, me proscribió los libros primero y los diarios después, así que debí conformarme con leer patas arriba el diario que mi padre leía todos los mediodías del otro lado de la mesa. Por entonces, tanto la medicina como la política oficial (mi tío Carlos había enterrado sus pocos libros, como un tesoro o como un cadáver) me habían demostrado que leer y querer entender este mundo era algo peligroso. Así que empecé a leer a escondidas los libros que mi padre cambiaba por muebles y nunca leía. Leí todo Shakespeare con miedo de ser descubierto. De la misma forma comencé a escribir en una vieja máquina que mi padre mantenía bajo llave en el dormitorio que compartía con mi hermano. Y continué escribiendo a escondidas hasta hoy, hasta que algunos libros se publican y casi nadie en la familia se entera. (Mi esposa siempre se queja que es la última en enterarse de mis últimos libros publicados y yo hago lo imposible para que mi hijo no los lea. Solo espero que, cuando lea estas palabras, sea un hombre adulto capaz comprenderme). Mi infancia fue, por lejos, más dura que la de mi hijo y, paradójicamente más libre. Mis padres nunca estuvieron arriba de mí para que tenga buenas notas ni para que me portase bien. Así que tenía buenas y malas notas, me portaba bien y me portaba mal sin que nada de eso significase una tragedia ni los llenase de miedo por un futuro de incompetente. No teníamos tantas excitaciones ni distracciones tecnológicas aparte de nuestra propia imaginación. Nuestro mundo, aunque cruel, no estaba obsesionado con la idea de competir, ganar o fracasar. Desde el primer año de primaria iba caminando con mi hermano mayor las largas cinco cuadras a la escuela y solíamos esperar que pasara el tren pocos metros de la puerta de la escuela, un edificio antiguo que goteaba sobre nuestras cabezas cuando llovía y se inundaba el patio central. En la secundaria cada tanto sacaba las peores nota en filosofía y en física por distraerme leyendo a Sartre o a Einstein, dos sujetos que no estaban en el plan de estudios. A mí me salvó el cariño, riguroso y negligente de mis padres y de mis abuelos, amor sin presión ni acoso académico. Trabajábamos siempre, pero nunca lo vivimos como una explotación sino como un pesado método pedagógico. Así, desde muy chicos debíamos limpiar la carpintería, repartir remedios en bicicleta hasta altas horas de la noche, ordeñar vacas en la granja del abuelo antes que saliera el sol y cuando la escarcha curtía las manos y los pies, recoger higos durante horas, plantar papas o cosechar tomates bajo el implacable sol del verano. Cuando debí marchar a Montevideo para estudiar arquitectura, sufrí la más profunda nostalgia por el campo y mi familia, como cualquier muchacho del interior, y, al mismo tiempo, la euforia poética de descubrir una ciudad llena de historia, llena de librerías que solían estar abiertas hasta casi la medianoche, repletas de gente leyendo contratapas y por lo cual alguna vez me quedé sin el dinero para el resto del mes y debí resistir cinco días con un trozo de pan y mucha agua. Pero lo momentos de mayor euforia existencial los experimenté leyendo durante horas en mi desolada habitación de estudiante, estudiando con profunda fascinación la teoría de la relatividad de Einstein hasta donde las matemáticas me dieron para seguirlo, leyendo los clásicos de la filosofía y la literatura del siglo XX y escribiendo ficciones que solo yo podía entender hasta que entendí que no había literatura si alguien más no entendía lo escrito, si no había al menos un mínimo espacio común entre la escritura y la lectura, entre el escritor y el lector, aunque nunca coincidieran totalmente. Cuando pude, llevé esa misma euforia por descubrir el mundo por cuarenta o cincuenta países. Me sumergí en la escritura de mi primer libro de ensayos en los rincones menos explorados de África, mientras trabajaba como arquitecto y aprendía a diseñar barcos en el Astillero Naval de Pemba. Volví a trabajar como calculista de estructuras en Uruguay y otros países como España o Costa Rica hasta que mi última aventura (abandonarlo todo una vez más, esta vez por mi primera y persistente pasión, la literatura) me detuvo en algunas universidades de Estados Unidos. Demasiado tiempo, tal vez. Hoy, rodeado de obligaciones, quisiera volver al camino de la irresponsabilidad. Pero también Rocinante ha envejecido y a Don Quijote le quedan sus primeras batallas, las batallas de la pluma y los libros en un mudo que nunca termina por aceptarme ni yo logro aceptar nunca. Ahora, como dijo uno de mis personajes en El mar estaba sereno, “más allá del futuro está el pasado”. O algo así. Esta es una verdad existencial que tarde o temprano se siente, que tarde o temprano se realiza, no importa cuán optimistas sobre el futuro queramos ser. Nuestros personajes siempre saben más de nosotros que nosotros mismos.

