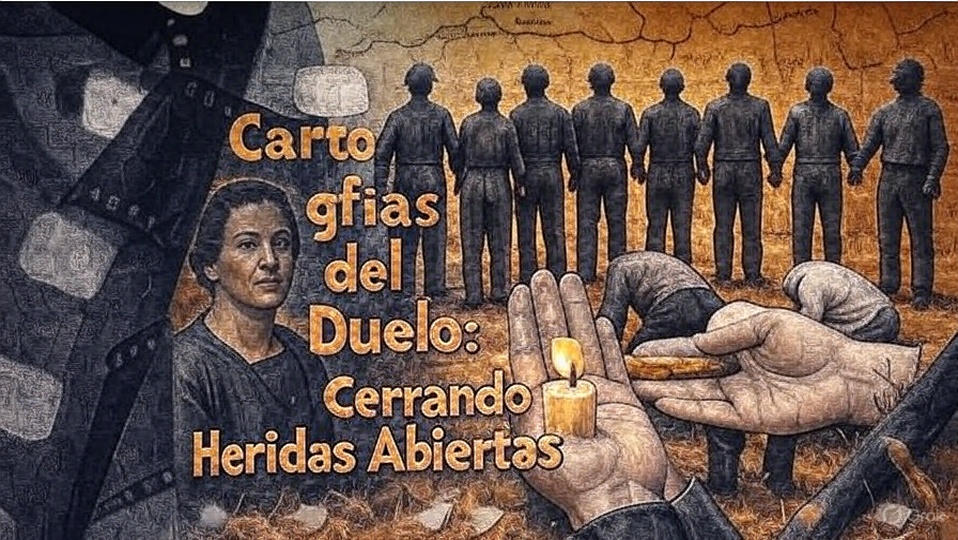
En un país donde el pasado reciente sigue siendo un campo de batalla ideológico, la presentación por parte de RTVE del mapa audiovisual interactivo «El país de las 6.000 fosas» no es solo un ejercicio de periodismo de datos. Es un acto de justicia memorialística, un desafío a décadas de silencio y una herramienta que devuelve la humanidad a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Este proyecto, desarrollado en colaboración con el Ministerio de Memoria Democrática, representa el esfuerzo más exhaustivo hasta la fecha por cartografiar la tragedia que yace bajo el suelo español, pero con una clara intención de favorecer la integración o cierre de los procesos de duelo aún abiertos, porque los descendientes y las familias aún viven y desean dar entierro a los restos cuando saben, aproximadamente donde encontraron la muerte de modo indigno. Cerrar el duelo es una parte de la reconciliación, democrática o histórica, que esta iniciativa busca sin duda.
El mapa no se limita a ser un frío listado. Geolocaliza 5.848 fosas comunes, un número que por sí solo desmiente cualquier intento de minimizar la escala de la represión. De ellas, solo 1.478 han sido exhumadas, lo que significa que miles de familias siguen hoy, casi un siglo después, sin saber dónde descansan sus seres queridos. El proyecto detalla que hay 1.215 fosas totalmente por exhumar y 263 parcialmente por exhumar, y revela un dato estremecedor: 505 fosas fueron exhumadas y trasladadas al Valle de Cuelgamuros (antes Valle de los Caídos), un monumento que durante décadas sirvió para equiparar a verdugos y víctimas bajo una narrativa de «reconciliación» forzada. Precisamente, la reciente selección del proyecto ‘La base y la cruz‘ para resignificar este lugar simboliza el esfuerzo oficial por desvincularlo de su origen franquista y convertirlo, por fin, en un espacio de memoria acorde con una democracia.
Pero lo que realmente convierte a esta iniciativa en un hito es su capacidad para contextualizar y humanizar. Integra más de 1.500 materiales audiovisuales—fotografías, testimonios sonoros, vídeos—que convierten las cifras en historias. Deja de ser una estadística para ser el retrato de un jornalero, el recuerdo de un maestro, la historia de una madre. Es, en esencia, un gigantesco archivo contra el olvido.
De «Memoria Histórica» a «Memoria Democrática»: La Batalla Semántica y Política
Para entender la profunda significación de este proyecto, es necesario retroceder en el tortuoso camino de las políticas de memoria en España. La primera ley, promulgada en 2007 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se tituló Ley de Memoria Histórica. El nombre no era casual. «Histórica» sugería algo concluido, un capítulo cerrado que la historiografía debía estudiar. Sin embargo, para las asociaciones de víctimas y familiares, no se trataba de historia, sino de justicia, de verdad y de reparación en el presente.
Desde su nacimiento, esta iniciativa encontró una férrea oposición del Partido Popular (PP). Heredero directo de Alianza Popular, fundada por Manuel Fraga Iribarne —ministro de Franco (el que en su día fue ministro de —, el PP ha mantenido una posición invariable: la de considerar estas leyes como una «reabrir de heridas» que perturbaría una supuesta y ya lograda reconciliación nacional. Esta postura se ha traducido en un activo boicot. En el plano retórico, ridiculizaron la búsqueda de familiares asesinados y arrojados a fosas comunes, presentándola como un capricho de la izquierda. En la práctica, su compromiso quedó ejemplificado en la famosa respuesta del entonces presidente Mariano Rajoy a una pregunta sobre su prioridad para con las víctimas: el presupuesto destinado era de «cero euros».
Esta actitud no es simple insensibilidad. Es una posición ideológica profundamente enraizada. La derecha española, en su corriente mayoritaria, nunca ha realizado una ruptura explícita y crítica con el franquismo. Reconocer la necesidad de buscar a las víctimas de la represión implicaría reconocer la naturaleza criminal del régimen que las produjo, un régimen del que, en cierta medida, se sienten herederos culturales y políticos.
La evolución del nombre de la ley, de «Histórica» a «Democrática» (bajo el gobierno de Pedro Sánchez), es profundamente simbólica. Ya no se habla solo de recordar el pasado, sino de afirmar los valores democráticos que el golpe de Estado de 1936 truncó. Se subraya que la democracia actual es hija de la legitimidad republicana, no del franquismo, y que honrar a sus defensores es un deber del Estado de Derecho.
La Coalición con VOX: La Normalización de la Nostalgia Franquista
La situación se ha agravado con la irrupción y consolidación de VOX. Si el PP practicaba una política de olvido activo, VOX abraza una de exaltación pasiva. Este partido no solo no reconoce a Franco como dictador, sino que su ideario recupera abiertamente los símbolos y narrativas del franquismo. En las comunidades autónomas donde el PP gobierna en coalición con VOX (como Castilla y León, Valencia o Extremadura), esta alianza ha tenido consecuencias concretas y dramáticas.
Utilizando las competencias transferidas, estas administraciones han promovido o implementado políticas destinadas a obstruir y desfinanciar las exhumaciones. Han legislado, dentro de sus márgenes, para paralizar las ayudas a las familias y asociaciones, y en algunos casos, han buscado equiparar a «los dos bandos» en un falso relato de neutralidad que, en la práctica, blanquea a los sublevados y diluye su responsabilidad en la represión sistemática.
Esta actitud es, como bien apuntas, profundamente chocante y constituye una anomalía en el contexto europeo. Mientras países como Alemania o Italia han integrado la condena de sus pasados totalitarios en su identidad nacional, en España una parte significativa de la clase política y de la sociedad sigue viendo la búsqueda de miles de civiles asesinados extrajudicialmente como un «problema político», no como un imperativo humanitario y democrático.
Conclusión: El mapa como Testigo y Acusación
El mapa de RTVE es, por tanto, mucho más que un recurso informativo. Actúa como un testigo silencioso pero elocuente que señala no solo las fosas en la tierra, sino las que permanecen abiertas en la conciencia nacional. Al mostrar con datos irrefutables la magnitud de la tragedia, pone en evidencia la insensibilidad y la desidia de quienes durante años han gobernado con la voluntad de mirar hacia otro lado.
Sin embargo, reducir esta iniciativa a la categoría de «mapa-acusación» sería ignorar su propósito más profundo. En esencia, el proyecto busca facilitar un cierre, tanto para las familias como para el país, de un duelo colectivo e inconcluso por todos aquellos que carecieron de la honra final de una tumba. Su vocación última es, en realidad, propiciar una reconciliación auténtica, una que nazca del reconocimiento del dolor en la alteridad del otro, con un respeto tan profundo como el que se profesa al dolor propio.
Resulta triste, por ello, que hoy esta herramienta no pueda titularse aún como el «mapa de la reconciliación». Pero hay que dar tiempo al tiempo. La sociedad española, en su conjunto, es sensata y mayoritariamente democrática. La reconciliación cívica, esa que permite la convivencia en el día a día, es un hecho incontestable desde hace décadas. Lo que persiste, y el mapa lo desnuda, no es una fractura social, sino una pose y una rémora política en un sector de la derecha que aún no ha asumido con naturalidad que España es una democracia plena, donde el poder emana exclusivamente del pueblo.
Se puede afirmar, de manera descriptiva, que a este sector le cuesta aceptar las reglas de juego cuando no detenta el Gobierno. Esta dificultad, mutatis mutandis, guarda un incómodo parecido de familia con aquel otro desdén por la voluntad popular que, en su día, justificó el golpe de Estado contra la República y sustentó posteriormente la naturaleza excluyente del régimen franquista. El mapa, al final, no solo geolocaliza fosas; también cartografía las resistencias de una parte de la clase política a cerrar definitivamente el ciclo de la desmemoria.
La resistencia del PP y la abierta hostilidad de VOX hacia la memoria democrática no son simples discrepancias políticas. Son la prueba de que la Transición española dejó heridas sin suturar y cuentas pendientes. Son la continuación ideológica y material de un régimen que se negó a pedir perdón y que, a través de sus herederos, sigue negándose a reconocer los hechos: que fue un golpe de Estado contra un gobierno legítimo y democrático el que desencadenó una dictadura cruel y prolongada.
Frente a la desmemoria interesada, proyectos como este mapa audiovisual plantan cara. Recuerdan que, mientras una sola familia no sepa dónde llorar a los suyos, la democracia española estará incompleta. La geolocalización de las fosas es, en definitiva, la cartografía de un duelo interrumpido y un recordatorio constante de que, sin verdad ni reparación, no puede haber una reconciliación auténtica.
Sin dudo, algún día, cuando las manos que abren las fosas no busquen solo huesos con el mejor propósito sino también con un sentido de reconciliación, comprenderemos que toda tierra removida por compasión se vuelve fértil. Que recordar no es reabrir heridas, sino permitir que la vida vuelva a circular donde el silencio, el desconocimiento, el despecho, quiso arraigar, pero que así se le da curso en lo humano. Porque en cada gesto de reparación late algo más que memoria: late la posibilidad de reconciliar al ser humano consigo mismo. Este mapa —hecho de ausencias, de nombres y de gestos— no es solo testimonio del horror, sino también germen de una nueva mirada, donde el dolor, al ser comprendido, pueda transformarse en conciencia, en ternura y en paz compartida.
*https://www.pressenza.com/es/author/angel-sanz/
